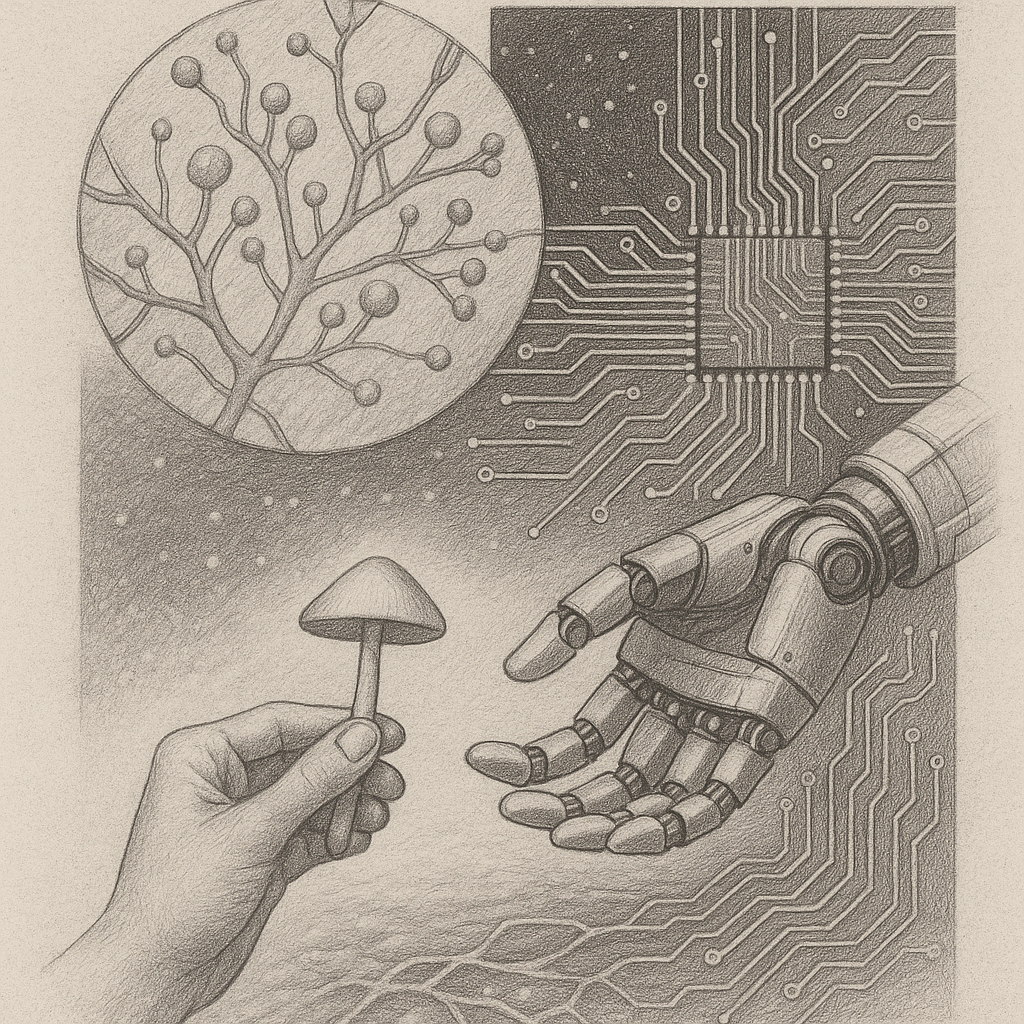
Robots controlados por hongos: el micelio como cerebro biológico
Share
Robots controlados por hongos: el micelio como cerebro biológico
Introducción
Imagina un robot cuyo "cerebro" es un hongo vivo. Podría sonar una ciencia ficción o una trama sacada de The Last of Us , donde un hongo zombifica a los seres vivos en un apocalipsis global. Pero no, aquí no estamos ante un apocalipsis (al menos no todavía , diríamos con sarcasmo). En un laboratorio real, científicos de la Universidad de Cornell (EE. UU.) y la Universidad de Florencia (Italia) han logrado que el micelio de un hongo controle un robot, haciendo que la máquina se mueva y responda a estímulos del entorno [ 1][2] . Sí, un hongo común y corriente puede lograr que un robot camine , en un sorprendente avance de la robótica biohíbrida. Este ensayo explora cómo funciona este sistema innovador, sus implicaciones (incluyendo una metáfora disruptiva con humor apocalíptico), y por qué podría sentar las bases de una agricultura avanzada donde hongos e inteligencia artificial (IA) trabajen de la mano. También analizaremos qué avances futuros se vislumbran – o cuáles desafíos quedan – tras este descubrimiento.
Biohíbridos: cuando lo orgánico controla a la máquina
La idea de fusionar organismos vivos con componentes mecánicos no es nueva en robótica. Ya existen robots biohíbridos que incorporan células musculares animales para mover extremidades, o máquinas inspiradas en organismos marinos para nadar [3] . Los ingenieros suelen inspirarse en la naturaleza al diseñar robots: han usado células de babosas de mar, de medusas o incluso neuronas de ratas para crear máquinas capaces de arrastrarse, nadar o caminar [3] . Sin embargo, integrar partes vivas complejas suele ser difícil: las células animales requieren condiciones estrictas para mantenerse con vida, ya veces “no es fácil mantener vivo a un robot” hecho de tejido [4] .
En este contexto, los hongos ofrecen una alternativa fascinante. Sorprendentemente, el reino Fungi es un tesoro inexplorado para la tecnología cibernética [5] . Los hongos son fáciles de cultivar, pueden sobrevivir donde otras formas de vida fracasarían (por ejemplo, toleran frío extremo y radiación elevada) [6] , y forman redes de filamentos (micelio) capaces de percibir el entorno y hasta de procesar información de formas básicas. De hecho, algunas especies de hongos presentan impulsos eléctricos transmembrana parecidos a las señales neuronales [7] . Esto significa que los hongos tienen su propia especie de “lenguaje eléctrico” interno que podríamos escuchar e interpretar.
Integrar un organismo fúngico en un circuito electrónico permite aprovechar las señales eléctricas innatas del hongo como entradas de control en un robot[8]. En el pasado se han explorado “ordenadores” de hongos e incluso pieles robóticas autorreparables hechas con hongos[9]. Pero esta es la primera vez que el micelio de un hongo se usa como base del control de un robot móvil[8]. En otras palabras, el hongo actúa como el sistema nervioso o cerebro de la máquina. Al lograr esta biohibridación, se comienza a desdibujar la frontera entre lo natural y lo sintético: lo orgánico pasa a controlar a la máquina, otorgándole comportamientos antes reservados a seres vivos.
¿Cómo funciona un robot controlado por un hongo?
Para entender este invento, debemos conocer al protagonista biológico: Pleurotus eryngii, el hongo ostra rey. En su estado natural, bajo el suelo, este hongo extiende un entramado de filamentos (micelio) que le permite detectar cambios químicos, buscar nutrientes y comunicarse con su entorno[10]. Cada vez que el micelio percibe algo (por ejemplo, variaciones en humedad, presencia de luz, nutrientes), genera pequeñas señales eléctricas. Investigaciones previas han sugerido que estas señales eléctricas fúngicas forman patrones que se asemejan a la actividad neuronal[11], en efecto creando una red de información fúngica.
Los científicos de Cornell y Florencia aprovecharon esas señales naturales. Comenzaron cultivando el hongo en el laboratorio a partir de un kit comercial, hasta obtener una colonia sana de micelio creciendo en una placa[10]. Luego, integraron el micelio vivo en la estructura de un robot, es decir, lo hicieron crecer dentro de un armazón robótico especialmente diseñado[12]. Colocaron electrodos diminutos en puntos estratégicos del micelio para “escuchar” sus impulsos eléctricos[13]. Esta fue una tarea delicada: “Hay que asegurarse de que el electrodo toque la posición correcta, porque los micelios son muy finos. No hay mucha biomasa allí”, explicó Anand Mishra, autor principal del estudio[13]. Tras varios intentos, el micelio acabó envolviendo los electrodos, formando una conexión estable entre el organismo y el circuito electrónico[13].
Con el hongo conectado al sistema eléctrico, el equipo construyó una interfaz electrónica especial para filtrar y procesar las señales del hongo en tiempo real[14]. Este interfaz bloquea vibraciones o interferencias electromagnéticas externas, y se encarga de traducir las señales biológicas del micelio en señales digitales que un microcontrolador pueda entender[14]. En esencia, funciona así: las espigas rítmicas (pulsos eléctricos) generadas naturalmente por el micelio son detectadas por los electrodos; un algoritmo identifica estos pulsos relevantes y los convierte en instrucciones para los actuadores del robot[15]. De este modo, cuando el hongo “piensa” en su lenguaje electroquímico, el robot recibe una orden correspondiente.
El diseño completo combina conocimientos de mecánica, electrónica, micología, neurobiología y procesamiento de señales[16]. Todos esos campos fueron necesarios para lograr que un organismo vivo se comunique con una máquina de manera confiable. El resultado final es un sistema bioelectrónico híbrido: parte hongo, parte computador, donde los impulsos de un ser vivo se convierten en movimiento robótico.
Experimentos y hallazgos clave
Una vez construido el robot controlado por micelio, los investigadores realizaron una serie de tres experimentos principales para probar su funcionamiento[17]:
- Movimiento con señales “nativas” del hongo: En primer lugar, dejaron que el robot actuara únicamente impulsado por la actividad eléctrica natural y continua del micelio, sin estímulos externos. Sorprendentemente, observaron que tanto un robot blando con forma de araña (de cinco “patas” flexibles) como otro robot con ruedas comenzaron a moverse —a caminar o rodar, respectivamente— impulsados solo por las señales internas del hongo[18]. En otras palabras, el micelio vivo generaba pulsos espontáneos que el sistema traducía en pequeños movimientos de la máquina.
- Respuesta a la luz ultravioleta: Luego, expusieron el hongo a un estímulo ambiental concreto: luz UV. Dado que a los hongos normalmente no les agrada la luz y tienden a evitarla[2], se esperaba alguna reacción. Efectivamente, al iluminar el micelio con luz UV, las señales eléctricas fúngicas cambiaron y el robot modificó su comportamiento. El robot blando contrajo rítmicamente sus “extremidades”[19], y el robot con ruedas aceleró su marcha y cambió de dirección para alejarse de la luz[2]. Los investigadores podían incluso gradar la intensidad de la luz para ver distintas respuestas: “Dependiendo de la diferencia en las intensidades de la luz, puedes obtener diferentes funciones del robot. Se moverá más rápido o se alejará de la luz”, explicó el profesor Rob Shepherd[2]. Esto demostró que el micelio puede actuar como sensor ambiental, detectando un cambio (luz UV) y haciendo que el robot reaccione en consecuencia, sin ningún sensor sintético de por medio.
Figura: Prototipo de robot rodante controlado por micelio (en la parte superior se observa el cultivo fúngico). Al exponer el hongo a luz UV (la luz azul simulada en la imagen), las señales eléctricas del micelio cambian y el robot responde alterando su velocidad o dirección[20][2].
1. Control híbrido (override): En el tercer escenario, los científicos probaron qué tanto control externo podían ejercer sobre el sistema. Lograron anular las señales del hongo temporalmente y reemplazarlas por comandos digitales convencionales, tomando control manual del robot[20]. Esto es importante, porque sugiere que en un futuro diseño se podría combinar la inteligencia natural del hongo con instrucciones de una computadora o un operador humano. Se podría dejar que el hongo controle al robot la mayor parte del tiempo, pero intervenir cuando sea necesario para cambiar su comportamiento o dirigirlo a una tarea específica.
Los resultados de estos experimentos confirmaron varios puntos clave. Primero, que el micelio puede servir como un controlador viviente fiable, capaz de generar señales suficientemente consistentes para impulsar una máquina[21]. Segundo, que el sistema es capaz de traducir estímulos ambientales en acciones robóticas: la luz como entrada biológica, el movimiento como salida mecánica[22][23]. Y tercero, que existe la posibilidad de coexistencia entre el control biológico y el tradicional, abriendo la puerta a sistemas híbridos donde una AI o un humano comparta el mando con el hongo.
Además, el equipo consiguió que al menos uno de los robots funcionara de forma inalámbrica (tether-free)[24], es decir, sin cables conectados a fuentes de energía o computadoras externas. Esto es un hito importante: muchos prototipos biohíbridos anteriores tenían que estar atados por cables, limitando su movilidad. Aquí demostraron un robot autónomo móvil, medio hongo medio máquina, que lleva su propia batería y circuitos a bordo. Nos encontramos así ante una plataforma que en principio podría liberarse en el campo o en otros entornos, sin depender de un laboratorio para operar.
¿El último de nosotros versión robots? Un guiño a la ficción apocalíptica
Sería imposible ignorar las resonancias de esta investigación con la cultura popular. En la serie y videojuego The Last of Us, un hongo parásito (del género Cordyceps) toma el control del sistema nervioso de humanos, convirtiéndolos en “zombis” feroces y provocando un colapso de la civilización. En la vida real, existen hongos Cordyceps que realmente controlan el comportamiento de insectos – por ejemplo, hormigas – invadiendo sus cuerpos y dirigiendo sus movimientos, lo que inspiró la premisa de The Last of Us[25].
Ahora bien, en nuestro mundo no estamos (por suerte) frente a hongos dispuestos a controlar personas ni a desatar pandemias apocalípticas. Lo que sí tenemos es un hongo controlando un robot, y eso ya es de por sí asombroso y un poco extravagante. Podríamos bromear diciendo que este Pleurotus eryngii ha conseguido lo que ningún Cordyceps de ficción logró: sacar a pasear a su propia creación robótica. Si en The Last of Us temíamos a un hongo conduciendo a la humanidad a su fin, aquí vemos un hongo literalmente conduciendo (o al menos guiando) un pequeño vehículo[26]. Por ahora, en lugar de un peligro, es una curiosidad tecnológica.
Con tono sarcástico podríamos preguntarnos: ¿Estamos a salvo de un apocalipsis zombi-robótico? Por ahora, sí. El “roboshroom” (robot-hongo) resultante es más torpe que aterrador[27], moviéndose lentamente sobre una mesa y obedeciendo a su programación fúngica. No hay indicios de que quiera conquistar el mundo ni de que los hongos vayan a sublevar a nuestras máquinas… al menos no todavía. En lugar de infectar cerebros humanos, estos hongos parecen contentos con ayudar en el laboratorio y, en el futuro, en el campo agrícola. Así que los fans de las historias apocalípticas pueden respirar tranquilos y, de paso, maravillarse: a veces la realidad científica da giros insospechados que riman con la ficción, pero con fines mucho más constructivos.
Hongos e inteligencia artificial: hacia una agricultura bio-tecnológica
Más allá de las curiosidades y las analogías de ciencia ficción, este logro apunta a aplicaciones muy reales y prácticas, especialmente en el campo de la agricultura y el monitoreo ambiental. La idea de fondo es aprovechar los hongos como sensores vivos que, acoplados a robots e inteligencia artificial, puedan vigilar y optimizar entornos naturales de forma autónoma[27][28]. Veamos cómo este sistema podría contribuir a una agricultura de próxima generación:
- Sensores biodegradables en el suelo: En vez de desplegar únicamente sensores electrónicos costosos en un campo de cultivo, podríamos cultivar redes de micelio en el suelo. El micelio, por su naturaleza, reaccionará a cambios químicos – por ejemplo, un descenso en nutrientes, presencia de toxinas o sequía. Estas reacciones producirían señales eléctricas que un robot podría captar. El hongo sería así el “nervio” sensible enterrado en la tierra, sintiendo lo que las plantas sienten.
- Robots agricultores con olfato de hongo: Los robots equipados con micelio podrían patrullar los campos. Al detectar el micelio algún contaminante o enfermedad en el suelo, enviaría una señal eléctrica característica[29]. El robot, interpretando esa señal (posiblemente con ayuda de algoritmos de IA entrenados para reconocer distintos patrones fúngicos), podría intervenir automáticamente: por ejemplo, aplicar un fertilizante justo cuando y donde hace falta, o liberar un biopesticida si “huele” una plaga incipiente[29]. Rob Shepherd, el investigador de Cornell, visualiza precisamente esto: “El potencial de los futuros robots podría ser detectar la química del suelo en cultivos y decidir cuándo agregar más fertilizante, quizás mitigando efectos negativos de la agricultura como las floraciones algales nocivas”[30]. En otras palabras, un cultivo inteligente donde cada porción de terreno recibe lo que necesita en el momento oportuno, ni más ni menos.
- Comunicación hongo–IA: Aquí es donde entra de lleno la inteligencia artificial. Interpretar las señales de un ser vivo puede ser complejo; una IA entrenada con machine learning podría aprender a distinguir los “patrones de susurro” del micelio. Por ejemplo, una cierta frecuencia de pulsos podría significar estrés por falta de agua, otra patrón indicaría presencia de un patógeno. La IA actuaría como traductora entre el lenguaje del hongo y el lenguaje de la máquina, afinando la respuesta robótica. Con el tiempo, el sistema completo (hongo + robot + IA) podría incluso auto-optimizarse: el hongo provee datos en tiempo real, la IA decide la mejor acción basándose en esos datos más otros (clima, calendario de cultivos), y el robot ejecuta la acción. Todo esto casi sin intervención humana, creando un ecosistema agrícola ciber-biológico funcionando de manera autónoma y sostenible.
- Resiliencia y sostenibilidad: A diferencia de sensores artificiales que se degradan o requieren reemplazo, el hongo puede regenerarse y repararse a sí mismo hasta cierto punto (mientras tenga alimento orgánico). Además, si algún día el robot deja de ser útil, sus componentes orgánicos simplemente podrían biodegradarse en el ambiente[31]. Esto reduce residuos. Y dado que los hongos pueden soportar condiciones extremas mejor que muchos microchips[6], podríamos tener sensores naturales funcionando bajo nieve, bajo el sol inclemente, o incluso en entornos extraterrestres, donde luego la IA ajustaría el comportamiento del robot a esas condiciones.
En resumen, este enfoque promete una agricultura más inteligente y ecológica: hongos, robots e IA formando un equipo. Los hongos aportan su sensibilidad medioambiental (desarrollada por millones de años de evolución), mientras que la IA aporta velocidad de cálculo y capacidad de decisión, y los robots aportan acción física precisa. Un ejemplo concreto podría ser un viñedo donde el micelio asociado a las raíces de las vides detecte el más mínimo indicio de infección en el suelo; un robot terrestre recibe esa señal y aplica un tratamiento focalizado solo en esa planta; y todo el viñedo se mantiene saludable con mínima intervención humana y cero desperdicio de agroquímicos.
Este matrimonio entre biología fúngica e inteligencia artificial todavía está naciendo, pero gracias a experimentos pioneros como el de Cornell, podemos vislumbrar un futuro de agricultura bio-tecnológica avanzada, en la que la sabiduría oculta de los hongos se combina con el poder de computación de la IA para cuidar de nuestros ecosistemas agrícolas de forma más eficaz y sostenible que nunca.
Lo que el futuro nos depara: avances potenciales y desafíos
El experimento del hongo que controla robots es apenas el comienzo. Es un primer paso en un camino nuevo, y quedan muchos avances por lograr (y retos que afrontar) antes de que veamos hongos e IA dominando granjas o explorando planetas. A continuación, exploramos algunos aspectos que aún no se han materializado o cuestiones abiertas tras este descubrimiento:
- Escalabilidad y complejidad de control: Hasta ahora, el hongo controló robots que realizan movimientos sencillos (andar, girar, contraer patas). No hemos visto aún un micelio orquestando tareas complejas o coordinando múltiples robots a la vez. Un futuro avance sería aumentar la escala: ¿podríamos tener redes de hongos controlando enjambres de robots? ¿O un micelio grande con muchos electrodos manejando varios actuadores distintos (por ejemplo, un robot agrícola multifuncional que además de moverse pueda manipular objetos)? Para ello, hará falta ampliar la capacidad de lectura y procesamiento de las señales fúngicas, y quizá entrenar al hongo (o seleccionar cepas) para respuestas más diferenciadas. Todavía no sabemos hasta dónde se puede sofisticar el “lenguaje” del micelio para manejar instrucciones variadas.
- Integración con IA más profunda: Si bien ya se emplean algoritmos para traducir las señales del hongo, estos son relativamente sencillos (detectan picos y los convierten en comandos básicos)[15]. Un próximo paso será usar inteligencia artificial avanzada (redes neuronales, aprendizaje automático) para interpretar patrones complejos en la actividad eléctrica fúngica que quizás contengan información más rica de lo que imaginamos. Tal vez el hongo por sí mismo pueda aprender o acostumbrarse a ciertos estímulos con el tiempo (lo que en neurociencia equivaldría a memoria o habituación); una IA podría detectar esas sutilezas. De momento, no se ha informado de aprendizaje adaptativo en el micelio, pero combinar IA que aprenda con un organismo vivo que también pueda adaptarse sería un campo apasionante: “fusión” de dos formas de inteligencia, una natural y otra artificial.
- Nuevas formas de computación biológica: El trabajo presente se enfocó en control motor de robots, pero no hemos visto aún aplicaciones orientadas a cómputo o toma de decisiones complejas usando hongos. Investigadores como Andrew Adamatzky ya han mostrado que es posible construir puertas lógicas y circuitos simples con hongos, e incluso materiales autorreparables sensibles al tacto[9]. Es concebible que en el futuro un micelio pueda realizar ciertos cálculos (por ejemplo, sumar señales químicas distintas) y la IA tome decisiones basadas no solo en reglas programadas sino también en la computación natural que el hongo realiza. Esto implica un cambio de paradigma: dejar parte del procesamiento de información al material biológico en sí. Aunque suena muy vanguardista, podría conducir a sistemas híbridos bioelectrónicos donde el silicio y las células vivas procesen datos conjuntamente. Actualmente, eso está en fase embrionaria; con este descubrimiento, se abre la puerta a explorarlo más.
- Aplicaciones más allá de la agricultura: La motivación principal de este proyecto estaba en la agricultura sostenible (de ahí que fuera financiado por programas de agricultura de precisión y señales en el suelo[32]). Pero ¿qué otras áreas podrían beneficiarse? Aún no hemos visto implementaciones en, por ejemplo, exploración marina (robots subacuáticos con hongos que detecten contaminantes o cambios en la química del agua) o medicina (dispositivos médicos biohíbridos que monitoreen el cuerpo humano internamente y respondan a cambios fisiológicos). La idea de que “los hongos podrían incluso reaccionar a cambios en nuestro propio cuerpo” ha sido sugerida[27]. Imaginemos vendajes inteligentes con micelio que detecten infecciones en una herida y liberen medicamentos localmente. Por ahora, esto no pasa de ser especulación, pero el principio demostrado sienta bases para inventos así. No lo hemos visto aún en acción, pero podríamos verlo más adelante.
- Retos éticos y ecológicos: Como con toda nueva tecnología, debemos considerar los desafíos no técnicos. Un punto que aún no enfrentamos directamente es el impacto ecológico de desplegar robots con organismos vivos en el ambiente. Un experto advertía que, si lanzamos muchos de estos dispositivos en ecosistemas naturales, “podríamos alterar la cadena trófica” o causar desequilibrios[33]. ¿Qué pasa si un robot con hongos interacciona con especies locales, o si los hongos exóticos se dispersan? Además, está el tema ético: estos hongos son seres vivos, y aunque carecen de sistema nervioso, usar vida como componente tecnológico plantea cuestiones filosóficas sobre los límites entre máquina y ser vivo[34]. Aún no se han discutido ampliamente estos temas en la literatura, pero conforme avancemos, será crucial acompañar la innovación con estudios de impacto ambiental y consideraciones éticas. No solo se trata de lo que podemos hacer, sino de lo que debemos hacer con estas tecnologías biohíbridas.
En conclusión de esta sección, el descubrimiento del robot controlado por un hongo abre más preguntas de las que responde – y eso es algo bueno. Indica que hay un vasto terreno inexplorado en la intersección de la biología y la robótica. Los avances que no vemos aún, como los mencionados, podrían ir llegando en la próxima década a medida que más investigadores se sumen a perfeccionar esta simbiosis entre organismos vivos e inteligencia artificial. Es un campo emergente lleno de potencial, donde cada nuevo paso podría transformar nuestra relación con la tecnología y con el mundo natural.
Conclusión
La imagen de un hongo pilotando un robot combina lo maravilloso y lo extraño: por un lado, nos maravilla la inventiva humana para aprovechar la naturaleza en soluciones tecnológicas; por otro, nos recuerda que la línea entre la ficción y la realidad a veces es difusa. Lo que parecía un delirio de serie apocalíptica – hongos controlando criaturas – hoy es una prueba de concepto en un laboratorio, pero con fines benignos y constructivos. Este ensayo revisó cómo el micelio del Pleurotus eryngii puede funcionar como un “cerebro” biológico para máquinas, mediante sus impulsos eléctricos que se traducen en movimientos robóticos[1][35]. También examinamos cómo reaccionó el sistema a estímulos como la luz UV, y cómo su éxito sugiere aplicaciones futuras en agricultura de precisión y monitoreo ambiental, con hongos e IA colaborando estrechamente[35][29].
Hemos utilizado una metáfora disruptiva comparando este avance con The Last of Us, solo para recalcar con humor que no nos encontramos ante ningún fin del mundo, sino ante el comienzo de algo nuevo: una forma de construir robots más autónomos, sensibles y integrados en ecosistemas naturales. Los biohíbridos fúngicos podrían revolucionar la agricultura, permitiendo sistemas de cultivo inteligentes y sostenibles donde la propia biología guía a la máquina en tiempo real. Y quién sabe, tal vez algún día extendamos este concepto a medicina, exploración espacial u otras áreas insospechadas.
En última instancia, esta línea de investigación nos invita a reconsiderar qué define a una “máquina inteligente”. ¿Debe toda inteligencia ser de silicio, o podemos cultivar inteligencia dentro de un robot? La respuesta preliminar que nos dan Shepherd, Mishra y colegas es que podemos cooperar con otras formas de vida para dotar a nuestras creaciones tecnológicas de nuevas capacidades[35]. Un hongo, con millones de años de evolución a cuestas, puede aportarle a la robótica sentidos y resiliencia que nuestros ingenios artificiales solos no logran fácilmente.
Así, despedimos este viaje entre ciencia y ficción con una reflexión: la próxima vez que veas un champiñón en el bosque, piensa que bajo tus pies podría haber una red oculta, una suerte de Internet biológica del subsuelo. Ahora imagina aprovechar esa red para hacer caminar un robot, para cuidar un campo de maíz o para monitorear la salud de un bosque. Suena a magia, pero es ciencia – una ciencia que avanza a paso firme, de la mano (o mejor dicho, del hongo) de la naturaleza. Y por ahora, sin necesidad de sobrevivir a un apocalipsis zombi de por medio.
Fuentes consultadas: Estudios y comunicados recientes sobre robótica biohíbrida con hongos [36][1] , artículos de divulgación tecnológica [26][37] , así como análisis de expertos en computación no convencional [9] y biología de hongos. Todas las referencias se enumeran a continuación para mayor detalle y verificación de la información.
[1] [2] [8] [9] [10] [13] [24] [30] [33] [34] Un grupo de científicos construyó un robot controlado por hongos: cómo funciona - Infobae
[3] [6] [11] [12] [19] [21] [28] [29] [31] [37] Este robot está siendo controlado por un hongo ostra rey | Ciencia Popular
https://www.popsci.com/technology/fungus-robot/
[4] [14] [15] [16] [17] [18] [20] [32] [35] [36] Robots biohíbridos controlados por impulsos eléctricos — en hongos | Cornell Chronicle
https://news.cornell.edu/stories/2024/08/robots-biohibridos-controlados-impulsos-electricos-hongos
[5] [7] [22] [23] [26] [27] Los ingenieros le dieron a un hongo un cuerpo de robot y lo dejaron correr libremente: ScienceAlert
[25] Encontró un hongo cordyceps real y la llaman “paciente cero del apocalipsis” - LA NACION