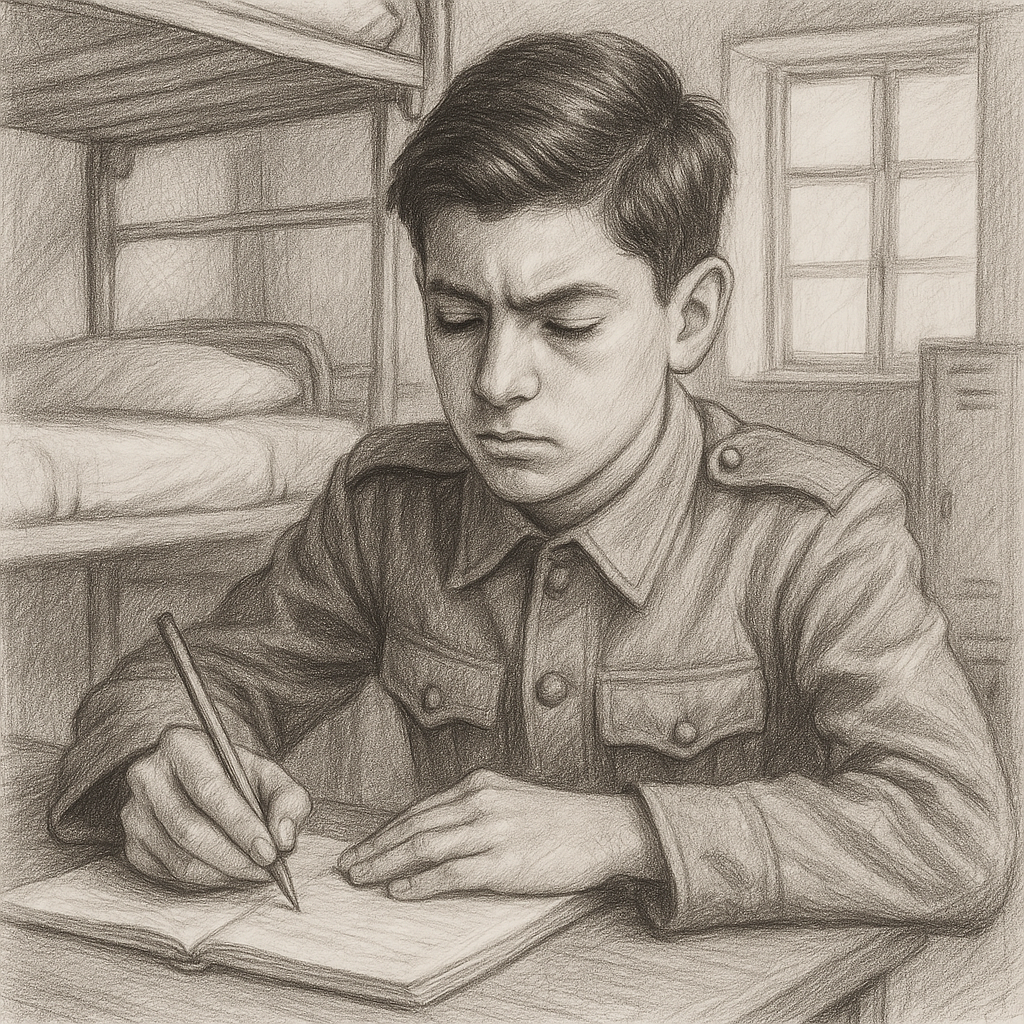
Del elefante gris al elefante esmeralda: la metamorfosis de Mario Vargas Llosa
Share
Del elefante gris al elefante esmeralda: la metamorfosis de Mario Vargas Llosa
Introducción
[1][2] En la fábula del elefante esmeralda , un joven elefante gris sigue el camino convencional de su manada hasta que una chispa verde destella en la lejanía. Esa luz esmeralda despierta en él una curiosidad insaciable e inquietud: decide apartarse del sendero conocido para perseguir lo desconocido, y con cada paso fuera de la ruta ancestral inicia su metamorfosis en un elefante esmeralda . En términos metafóricos, el elefante esmeralda representa a ese ser raro y radiante que destaca entre la multitud gris, alguien que descubre su propia voz auténtica y la hace florecer [3] . En el mundo literario latinoamericano, Mario Vargas Llosa es un ejemplo vivo de esta transformación. De un joven marcado por la incomodidad frente a la autoridad y la hipocresía social, evolucionó hasta convertirse en un autor de voz única, honesta e insumisa, cuyas obras desnudan la corrupción y doble moral de su entorno. En este capítulo se explora la metamorfosis vital y literaria de Vargas Llosa –desde su infancia e influencias, pasando por su formación en un rígido colegio militar, hasta su consagración como un ícono del boom latinoamericano– conectando su trayectoria con los valores del Elefante Esmeralda : la honestidad, la lealtad a uno mismo y la lucha contra la falsedad.
Infancia y formación: las raíces de la incomodidad
Mario Vargas Llosa nació en Arequipa (Perú) el 28 de marzo de 1936, en el seno de una familia de clase media [4] . Sus primeros años transcurrieron felizmente en Cochabamba (Bolivia) y luego en Piura, rodeados del afecto de su madre y abuelos [5] . Sin embargo, a los 10 años su vida dio un vuelco dramático al descubrir que su padre –a quien creía muerto– seguía vivo. Ernesto Vargas, su padre, reapareció repentinamente y se llevó a Mario ya su madre a Lima [6] . Este reencuentro marcó el abrupto fin de su inocencia: el joven pronto sufrió el carácter autoritario y violento de Ernesto, quien incluso maltrataba a la madre de Mario [7] . Aquel miedo reverencial hacia la figura paterna y la violencia doméstica dejó en el futuro escritor un trauma imborrable, pero también sembró la semilla de su rebeldía contra toda forma de autoridad [8] . Años más tarde, Vargas Llosa plasmaría estos episodios oscuros de su niñez en sus ficciones –el personaje del “Esclavo” en La ciudad y los perros recrea las agresiones sufridas por un padre cruel, según ha confesado el propio autor [9] – canalizando así el dolor en la creación literaria.
Desde muy niño, Mario encontró en la lectura un refugio y una vía de escape frente a la realidad que lo oprimía. Pasaba las noches leyendo a Julio Verne, Victor Hugo, Alexandre Dumas y otros autores que lo deslumbraron [8] . Como él mismo reconocería, “los libros… fueron su refugio y vía de escape, completando un proceso de transformación personal hasta convertirlo en un autor inconmensurable” [8] . En esas páginas ajenas descubriría mundos donde la justicia y la libertad eran posibles, alimentando su imaginación y su ansia de escribir. Sin saberlo, el joven tímido y sensible comenzaba ya su propia metamorfosis: la literatura se regresó para él no solo un pasatiempo, sino una necesidad vital .
La vocación literaria de Vargas Llosa, sin embargo, preocupaba a su padre, quien la veía como una debilidad que debía ser corregida. En 1950, en plena adolescencia de Mario, el general Odría instauró una dictadura militar en Perú, y Ernesto Vargas –simpatizante del régimen– decidió inscribir a su hijo en el Colegio Militar Leoncio Prado de Lima. Su intención era “corregir” la educación considerada demasiado permisiva que Mario había tenido con su familia materna, confiando en que la disciplina castrense extinguiría la “mala influencia” literaria en el muchacho [10] . Con solo 14 años, Mario Vargas Llosa fue internado entonces en el estricto ambiente militar de Leoncio Prado, una experiencia dura que, lejos de apagar su vocación, tendría efectos decisivos en su formación como escritor.
En el colegio militar , Vargas Llosa se vio rodeado de brutalidad, jerarquías férreas y un código de honor impuesto a la fuerza. Su carácter introvertido hubo de endurecerse ante las agresiones y el acoso de ciertos instructores y compañeros [11] . Sin embargo, incluso en ese mundo hostil él siguió aferrado a los libros –descubrió allí a escritores como Victor Hugo y Sartre– y continuó escribiendo en secreto. De hecho, convirtió su talento en una pequeña empresa clandestina: escribía cartas de amor por encargo para sus camaradas a cambio de cigarrillos o dinero [12] . Años después recordaría con humor: “Me convertí en un escritor profesional” , refiriéndose a esa temprana práctica literaria remunerada [13] . Esta anécdota revela que, incluso bajo la represión del elefante gris (el sistema rígido del colegio militar), el joven Mario encontró resquicios para ejercer su creatividad y alimentar su necesidad de escribir. En sus propias palabras, “escribir es lo único realmente apasionante que existe” [14] – y ya entonces, para él, era un acto de resistencia y autoafirmación.
El “elefante gris” en el Leoncio Prado y el despertar del escritor
La estancia de Vargas Llosa en el Colegio Militar Leoncio Prado (1950-1951) fue decisiva para su metamorfosis. Él mismo ha reconocido que aquel microcosmos militar le reveló la cruda diversidad social del Perú: “el Perú no era el pequeño reducto de clase media en el que yo había vivido hasta entonces confinado y protegido, sino un país grande, antiguo, enconado, desigual y sacudido por toda clase de tormentas sociales” [15] . En otras palabras, el adolescente descubrió en ese internado que existía un país real, con injusticias y conflictos, más allá del mundo protegido de su infancia. Tal revelación, aunque dolorosa, alimentó en él una conciencia crítica sobre la sociedad peruana –una inquietud que más tarde impulsaría su literatura. Vargas Llosa aprendió allí que la autoridad podía ser abusiva y ciega, y que la sumisión era el camino fácil que muchos seguían, pero no él. En este entorno alienante comenzó a gestarse la chispa verde de su rebelión personal: la necesidad de contar historias que denunciaran aquella realidad asfixiante.
La incomodidad y rebeldía que Mario sintió “dentro del campamento militar” encontraron su cauce natural en la escritura. Tras graduarse, Vargas Llosa confirmó su decisión de ser escritor (hacia 1956) y tuvo “muy en claro que su primera novela debía basarse en esa experiencia” de Leoncio Prado [16] . Esa convicción lo acompañó cuando, con solo 22 años, partió becado a España: fue en una taberna madrileña donde comenzó a volar en el papel sus vivencias del colegio militar, dando forma a la novela La ciudad y los perros [17] . Publicada en 1963, esta obra fue el debut literario que catapultó a Vargas Llosa a la fama internacional, inaugurando un nuevo ciclo de modernidad narrativa en Hispanoamérica [18] y marcando el inicio del llamado boom latinoamericano , junto a otras novelas emblemáticas de García Márquez, Cortázar, Fuentes y otros [19] . Pero más allá de su innovación técnica, La ciudad y los perros es reveladora por los valores y antivalores que retrata, reflejo directo de la metamorfosis personal de su autor durante aquellos años formativos.
En La ciudad y los perros , Vargas Llosa critica ferozmente la cultura castrense y la moral distorsionada del Leoncio Prado [20] . La novela muestra cómo, en el internado militar, los cadetes adolescentes son sometidos a una disciplina implacable ya ritos de humillación que los “alienan” e impiden su desarrollo personal [21] . Se exaltan “valores” torcidos –la agresividad, la hombría mal entendida, la violencia sexual– que “mutilan el desarrollo personal de los muchachos” [20] en lugar de formarlos con integridad. En ese mundo de perros , rige la ley del más fuerte: “O comes o te comen, no hay más remedio” , dice uno de los personajes, expresando la brutal lógica de supervivencia en el colegio. La obra narra el robo de un examen por un grupo de cadetes, la delación del hecho por Ricardo Arana ( “el Esclavo” ) y el posterior asesinato de este –presuntamente a manos del cadete Jaguar, líder violento del grupo– para vengar su soplo. La reacción de las autoridades militares ante estos sucesos resume la crítica moral de la novela: en lugar de buscar la verdad y la justicia, prefieren encubrir el crimen para salvar el prestigio de la institución.
Un personaje encarna la honestidad en ese entorno corrupto: el teniente Gamboa, instructor de los cadetes. Gamboa cree en el honor militar auténtico y, cuando Arana muere en circunstancias sospechosas, decide investigar la verdad y presentar un informe a sus superiores señalando al Jaguar como culpable [22] . Pero la respuesta de la institución es el silencio cómplice: los mandos “prefieren mantener la tesis del accidente” antes de admitir un asesinato en sus filas [23] . Gamboa insiste en sus principios y exige una investigación real, pero ese acto de integridad le cuesta caro: es destituido y enviado a una lejana guarnición en castigo por “alterar” la disciplina [24] . La injusticia se consuma cuando el crimen queda oficialmente impune. En el clímax de la novela, el propio Jaguar, arrepentido, entrega al teniente Gamboa una confesión escrita esperando su perdón; Gamboa solo puede responderle que ya es tarde, pues el Ejército ha cerrado el caso declarando la muerte como accidental [25][26] . Este desenlace muestra vívidamente la corrupción y la hipocresía que Vargas Llosa denuncia: una sociedad (representada aquí por la institución militar) que pisotea la lealtad y la verdad para preservar las apariencias.
Hay en La ciudad y los perros pasajes que reflejan la experiencia personal del autor y la sensación de opresión que vivió en el Leoncio Prado. Por ejemplo, el personaje del Esclavo –un muchacho tímido y constantemente vejado por sus compañeros– expresa su angustia durante un castigo de encierro en solitario: “Podía soportar la soledad y las humillaciones que conoció desde niño... lo horrible era el encierro, esa gran soledad exterior que no elegía, que alguien le arrojaba encima como una camisa de fuerza” [27] . Esta frase, tomada de la novela, evoca el profundo sentimiento de incomodidad y rebeldía que anidaba en el joven Vargas Llosa: la soledad impuesta, la falta de libertad, eran para él insoportables. Así, escribir sobre ello se volvió indispensable –primero como “vía de escape” durante su adolescencia y luego como “necesidad vital” , según sus propias palabras [8] – y terminó transformándolos de un elefante gris obediente en un elefante esmeralda dispuesto a desafiar las normas injustas.
Honestidad y crítica: valores esmeralda en la obra de Vargas Llosa
A partir de su debut literario, Mario Vargas Llosa construyó una obra narrativa vasta y diversa, pero atravesada siempre por ciertos ejes constantes: la búsqueda de la verdad, la denuncia de la corrupción y la defensa de la libertad individual . Estos ejes están en profunda sintonía con los valores del Elefante Esmeralda –la honestidad, la lealtad a la propia conciencia, la valentía de destacarse del rebaño gris– y se manifiestan tanto en los temas de sus novelas como en los personajes que pueblan sus páginas.
Una de las preguntas más célebres de la literatura peruana aparece en la novela Conversación en La Catedral (1969), y encapsula esa vocación crítica de Vargas Llosa: “¿En qué momento se jodió el Perú?” [28] . Con esta interrogante, planteada por el protagonista Santiago Zavala al inicio de la novela, el autor pone el dedo en la llaga de décadas de corrupción, desigualdad y desmoralización política en el Perú de mediados del siglo XX. La pregunta –que refleja la corrupción y la desesperanza de toda una nación [28] – no busca una respuesta sencilla, sino que es el punto de partida de una compleja indagación narrativa sobre el poder y la degradación moral durante la dictadura del general Odría (años 1950). A lo largo de Conversación en La Catedral , Vargas Llosa expone con crudeza la “vida política del país” marcada por el autoritarismo, el amiguismo y la impunidad [28] . En un largo diálogo retrospectivo entre Santiago (un periodista desencantado) y Ambrosio (ex chófer de un ministro), la novela desentraña las redes de complicidad y miedo que asfixiaron al Perú, mostrando cómo la corrupción se infiltra en todos los estratos sociales. Nuevamente aquí la literatura sirve de incómodo espejo de la realidad: el autor, fiel a la honestidad intelectual, no oculta la fealdad del mundo que narra , sino que la saca a la luz para que el lector la confronte.
Al mismo tiempo, en las entrelíneas de Conversación en La Catedral subyace una añoranza por valores más puros que se han perdido. Santiago Zavala, al hacerse esa célebre pregunta, implícitamente añora un Perú decente, menos “jodido” por la corrupción. Esa inquietud moral es, en esencia, la voz del elefante esmeralda que busca honestidad en medio del pantano. De hecho, Vargas Llosa ha sostenido que la literatura de calidad siempre conlleva un componente ético y de insurrección contra la mentira. En su discurso al recibir el Premio Nobel de Literatura (2010), afirmó contundente: “Seríamos peores de lo que somos sin los buenos libros que leímos, más conformistas, menos inquietos e insumisos… Leer es protestar contra las deficiencias de la vida” [29] . Esta convicción explica por qué sus novelas, aun siendo ficciones, operan como brújula ética en sociedades confundidas: cada relato suyo cuestiona la autoridad cuando ésta se convierte en tiranía, y cada personaje suyo que busca la verdad (por atormentado que esté) funciona como un faro de integridad en la oscuridad social.
Vargas Llosa no se limitó a un solo contexto en su denuncia de la hipocresía y la injusticia. A lo largo de su evolución como narrador, exploró diversos escenarios históricos y geográficos, pero casi siempre enfatizando ese contraste entre valores auténticos y falsedad institucionalizada . En La casa verde (1966) retrató la colisión entre la codicia “civilizada” y la inocencia vulnerada en la Amazonía peruana. En Pantaleón y las visitadoras (1973), con humor satírico desenmascaró la doble moral sexual del Ejército peruano al relatar la creación de un servicio clandestino de prostitutas para los soldados. En La guerra del fin del mundo (1981), su monumental novela ambientada en Brasil, examina los fanatismos ideológicos y religiosos, mostrando cómo incluso causas aparentemente justas pueden pervertirse. La corrupción del poder es un tema que retomó magistralmente en La fiesta del Chivo (2000), novela que narra los últimos días del dictador dominicano Rafael Trujillo: allí Vargas Llosa expone los horrores de una tiranía personalista y rinde homenaje a quienes, con gran riesgo, se atrevieron a desafiarla. Incluso en obras de corte más íntima o autobiográfica, como La tía Julia y el escribidor (1977) o El Pez en el agua (1993, memorias), late esa insistencia en la autenticidad frente a la impostura: ya sea al contar su temprano y escandaloso matrimonio juvenil, o al relatar su incursión en la política y su desencanto, Vargas Llosa siempre adopta un tono de franqueza descarnada, maquillaje sins.
En términos de técnica literaria, Mario Vargas Llosa también mostró a lo largo de su carrera una constante voluntad de experimentación y mejora –otra faceta de su transformación creativa–, lo cual lo apartó del camino fácil que otros podrían seguir. Si La ciudad y los perros supusieron una modernización narrativa con sus múltiples voces y saltos temporales, Conversación en La Catedral llevó aún más lejos la complejidad estructural: fragmentó el tiempo y el espacio en un rompecabezas novelístico donde presente y pasado se entretejen, y donde cuatro conversaciones distintas ocurren en paralelo en una sola frase, obligando al lector a reconstruir la historia. Esta audacia formal evidenciaba a un escritor no conformista , decidido a “salir de la senda conocida” en lo estilístico del mismo modo que en lo temático. Cada nueva obra fue un reto diferente: desde la reconstrucción histórica documentada en La Guerra del fin del mundo , hasta la experimentación metanarrativa en Los cuadernos de don Rigoberto (1997) o las incursiones en el thriller político actual ( Cinco esquinas , 2016). Esta evolución polifacética es prueba de que Vargas Llosa nunca se acomodó en su zona de confort creativo, sino que siguió esa chispa esmeralda de la inquietud intelectual allá donde lo llevara.
Evolución y legado de un elefante esmeralda literario
La metamorfosis de Mario Vargas Llosa, de joven rebelde incómodo con la autoridad a referente mundial de la literatura , coincide con uno de los fenómenos culturales más importantes del siglo XX: el boom latinoamericano . Desde que La ciudad y los perros ganó el Premio Biblioteca Breve en 1962 y recibió el elogio de críticos como José María Valverde –quien la demostró “la mejor novela en lengua española desde Don Segundo Sombra ” [30] –, quedó claro que había surgido una voz nueva y poderosa. Vargas Llosa, junto a contemporáneos suyos como Gabriel García Márquez, Julio Cortázar y Carlos Fuentes, llevó la narrativa latinoamericana a la escena global con obras audaces tanto en contenido como en forma [19] . Traducido a decenas de idiomas y leído en todo el planeta, Vargas Llosa demostró que las historias locales peruanas –sobre cadetes de Lima, conversadores en un bar de mala muerte, guerrilleros o dictadores caribeños– podían alcanzar resonancia universal cuando eran contadas con autenticidad y maestría. Aquella singular mezcla de imaginación y crítica social suya tendió puentes entre diferentes culturas y sensibilidades. Como él mismo señaló, la literatura “crea una fraternidad dentro de la diversidad humana” , haciendo que lectores de Tokio, Lima o Tombuctú se estremezcan por igual ante las mismas verdades humanas [31] .
A medida que crecía su prestigio literario, Vargas Llosa también profundizó en su faceta intelectual pública, defendiendo con convicción sus ideales democráticos y liberales. Su evolución ideológica –desde un juvenil coqueteo con el comunismo hasta convertirse en uno de los más firmes defensores de la democracia liberal en Hispanoamérica– refleja su inconformismo esencial : nunca dudó en cambiar de postura cuando la realidad le demostró que estaba equivocado, pues ante todo valoraba la búsqueda honesta de la verdad. Esta independencia de criterio lo llevó incluso a postularse a la presidencia del Perú en 1990, enfrentándose al populismo autoritario; aunque no ganaron aquellas elecciones, su campaña fue otra forma de alzar la voz contra lo que consideraba nocivo para su país. Posteriormente, de regreso en la literatura tras ese paréntesis político, continuó plasmando en ensayos y novelas sus preocupaciones sobre la libertad amenazada, el nacionalismo, la cultura y la ética cívica ( El sueño del celta , 2010; Tiempos recios , 2019, etc.). Su pluma se mantuvo vigorosa y comprometida incluso en la vejez, sin perder jamás ese filo crítico.
En reconocimiento a una trayectoria brillante, en 2010 le fue otorgado el Premio Nobel de Literatura, consagrándolo como el primer peruano –y hasta ahora el último latinoamericano en lengua española– en recibir dicho honor en varias décadas. Al aceptarlo, Vargas Llosa pronunció un apasionado discurso donde resumió la filosofía que ha guiado su vida y obra: la literatura, dijo, “nos alerta contra toda forma de opresión”… los fabuladores, al inventar historias, propagan la insatisfacción, mostrando que el mundo está mal hecho… Esa comprobación… vuelve a los ciudadanos más difíciles de manipular” [32][33] . Estas palabras podrían considerarse el manifiesto personal de su propio elefante esmeralda : a través de la ficción, Vargas Llosa siempre buscó inquietar nuestras conciencias, hacernos menos conformistas y más libres.
Tras seis décadas de trabajo literario, Mario Vargas Llosa se erige hoy como un auténtico gigante de las letras hispanoamericanas. Su metamorfosis desde aquel joven cadete tímido que escribía cuentos a escondidas hasta el narrador universal que es admirado en todo el mundo, es un ejemplo inspirador de cómo la fidelidad a uno mismo ya la verdad puede trascender cualquier limitación impuesta por el entorno. Así como el elefante gris Aristóteles de la fábula encontró “dentro de sí la chispa para trazar un camino propio” y terminó brillando con luz propia [34][3] , Mario Vargas Llosa halló en la literatura su camino de realización y en sus principios su faro. Su honestidad intelectual, su lealtad a la libertad y su valentía para cuestionar las “verdades” oficiales lo han convertido en un símbolo de integridad en las artes y las ideas. En cada novela, en cada ensayo, Vargas Llosa nos ha invitado a mirar críticamente nuestro mundo ya imaginar uno mejor, recordándonos que “la vida tal como es no nos basta… debería ser mejor” [35] . Pocas figuras encarnan de forma tan contundente la transformación del elefante gris al elefante esmeralda: Vargas Llosa, único y auténtico, siguiendo siendo un faro verde y luminoso en la literatura latinoamericana, guiándonos con su ejemplo hacia la trascendencia creativa y ética [3] .
[PAPER H + IA]
[1] [2] [3] [34] Del elefante gris al elefante esmeralda: la metamorfosis de Aristótele – Elefantes Esmeralda
[4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] Vargas Llosa antes de la fama: del maltrato de su padre al éxito descomunal de 'La ciudad y los perros'
[14] [16] [17] [ 18 ] [19] [20] [21 ] [22] [23] [24] [25] [26] [30] La ciudad y los perros (novela) - Wikipedia, la enciclopedia libre
https://es.wikipedia.org/wiki/La_ciudad_y_los_perros_(novela)
[15] [29] [31] [32] [33] [35] Mario Vargas Llosa – Discurso Nobel - NobelPrize.org
[27] Frase de Mario Vargas Llosa: “Podía soportar la soledad y las humillaciones que conoció niño desde y sólo herían su espíritu: lo horrible era el enci…”
[28] Así luce actualmente el bar que inspiró "Conversación en La Catedral" de Mario Vargas Llosa: está en abandono y el escritor lo visitó antes de morir | Sociedad | la república